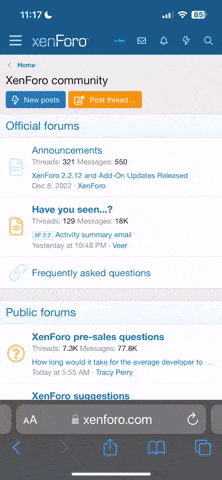me recuerdas cómo de niño me aventuré en un concurso de cómics auspiciado por una editorial de renombre en mi querido país.
en aquel entonces era tan ingenuo como un gato persiguiendo su propia cola.
Imaginen a un jovencito con delirios de grandeza, armado con lápices de colores y hojas bond, enfrentándose al coloso de las artes digitales. ¡Sí, mi cómic trataba de superhéroes místicos y vampiros! ¿Qué podría salir mal, verdad? Aquí estaba yo, pensando que mis modestas herramientas analógicas podían competir en un mundo donde el Photoshop y las tabletas gráficas eran los reyes.
Llegó el fatídico día de conocer a los ganadores. Con una mezcla de emoción y temor, revisé la lista. Y ahí estaban ellos, los ganadores, con sus obras maestras digitales, ilustraciones tan pulidas que podrías comer en ellas. ¡Eran como dioses digitales del cómic! Me enfrenté a la realidad con una carcajada que pudo haber resonado en la Luna. ¿Qué demonios estaba pensando al creer que mis lápices y hojas bond podrían enfrentarse a la perfección digital? ¡Eran como Ferraris compitiendo contra bicicletas!
Sí, chavales, competí contra artistas profesionales, diseñadores gráficos, genios digitales que sabían cómo dar vida a sus creaciones con un solo clic. Y yo... yo era como el caballito de batalla de una épica medieval, valiente pero completamente superado.
Pero saben qué, no me arrepiento de esa época de ingenuidad. Me reí de mi propia audacia, de mi convicción de que mis modestos lápices podían vencer al dragón digital. Y aunque no gané el concurso, gané una lección que me durará toda la vida: la diferencia entre los sueños y la realidad es a menudo más grande de lo que podríamos imaginar.